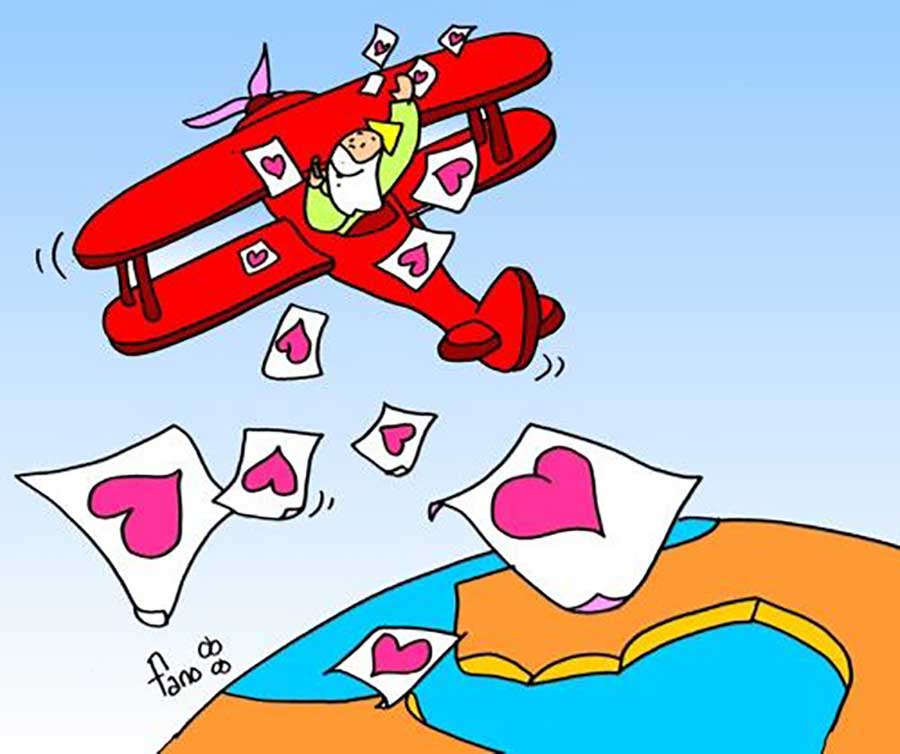Ciudades Episcopales
Durante siglos, los obispos no cambiaban de diócesis. Su importancia consistía en ser obispos, servidores de una comunidad de hijos de Dios. Era la personalidad del obispo la que daba lustre a la diócesis, no lo contrario.
Ambrosio fue obispo de Milán, ciudad imperial, y Agustín, de Hipona, mínima población, pero fueron grandes porque ellos lo eran, no sus diócesis.
Estaba prohibido cambiar de diócesis y las causas de la prohibición señalan las prioridades de la Iglesia primitiva, siguiendo la máxima de Cristo: no así vosotros, no imitéis los modos del mundo.
Esto ha cambiado. El ‘principio de Peter’ sigue en vigor: todo ser sube en la escala hasta lograr su nivel de incompetencia, al que, ahora, se añade el ‘principio de John’: el fracaso en un lugar te da derecho a subir unos peldaños si ere amigo del jefe.
Pero la regeneración puede venir de las diócesis pequeñas, de las ciudades episcopales, según Unamuno, porque en ellas podemos encontrar algunos mirlos blancos, obispos que han surgido de la nada, sin protectores, ubicaciones ni condicionamientos, libres de ataduras más allá de las propias de la fe. En la debilidad se muestra el poder de Dios.